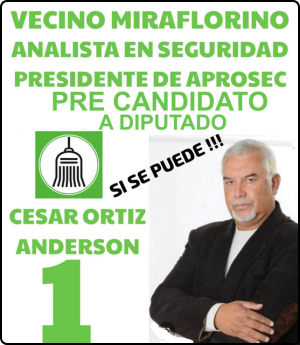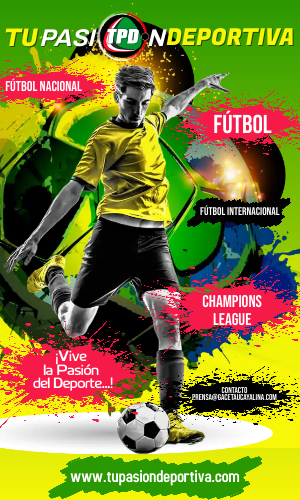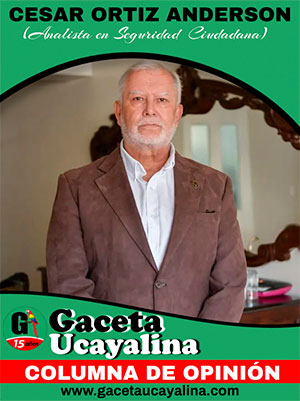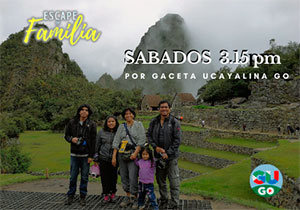Reto ancestral andino
Danza de las Tijeras, orgullo ritual del Perú
Baile competitivo simboliza identidad chanka, fe popular y resistencia cultural contemporánea.

Fuente Fotográfica: Internet
Perú.- Cada 16 de noviembre se celebra el Día de la Danza de las Tijeras, una fecha que pone en primer plano a una de las expresiones artísticas más singulares del país. No es solo un “baile típico”: es un ritual que combina destreza física, memoria histórica y una profunda conexión espiritual con los Andes peruanos.
Su origen se remonta a la civilización chanka, pueblo que rivalizó con los incas en el siglo XV y cuya influencia se extendió por la cordillera andina central, en lo que hoy son Huancavelica, Ayacucho y Apurímac. Para esas regiones, la Danza de las Tijeras no es un adorno folclórico, sino parte de su identidad cotidiana. Los actuales intérpretes sostienen que descienden de los “tusuq laykas”, antiguos sacerdotes, adivinos y curanderos prehispánicos.
La historia no ha sido sencilla. En tiempos coloniales, estos danzantes fueron señalados como “supaypa wawan” (hijos del demonio) por la Iglesia y las autoridades españolas, que veían en sus ritos una amenaza para el orden impuesto. Esa estigmatización generó persecuciones y obligó a muchos a refugiarse en las zonas altoandinas. Con el tiempo, se les permitió volver a danzar, pero bajo una condición: rendir tributo a Jesús y a los santos. Así nació la tradición de vincular la danza a las fiestas patronales, un puente tenso entre lo sagrado andino y la devoción católica.
La forma de ejecución es uno de los aspectos que la hace tan impactante. La Danza de las Tijeras se presenta como competencia, en coincidencia con fases importantes del calendario agrícola. Cada cuadrilla está integrada por un bailarín, un arpista y un violinista, y representa a una comunidad o pueblo específico. El nombre del baile proviene de las dos hojas de metal pulimentado, similares a una tijera, que el danzante sostiene en la mano derecha y hace sonar al entrechocarlas.
En el escenario, dos cuadrillas se enfrentan cara a cara. Al ritmo del arpa y el violín, los bailarines protagonizan un auténtico duelo coreográfico de pasos, acrobacias y movimientos cada vez más exigentes. Este enfrentamiento, conocido en quechua como “atipanakuy”, puede durar varias horas. El ganador no se define por aplausos aislados, sino por la combinación de resistencia física, complejidad de las figuras y calidad musical.
El vestuario refuerza la sensación de estar ante algo extraordinario: trajes bordados con franjas doradas, lentejuelas y pequeños espejos que reflejan la luz mientras el danzante gira y salta. Sin embargo, la tradición mantiene un límite simbólico: se considera que los ejecutantes no deben ingresar a los templos con esa indumentaria porque sus capacidades serían “fruto de un pacto con el demonio”. Esa creencia, lejos de desaparecer, convive hoy con el hecho de que la Danza de las Tijeras se ha convertido en un elemento muy apreciado de las festividades católicas.
Fuente: Andina
Suscríbete a nuestro Newsletter
Recibe nuestro Newsletter diariamente registrándote con tu email y mantente informado con las noticias más relevantes del día.
También te puede interesar
Mas articulos
Más leídas - NACIONAL